
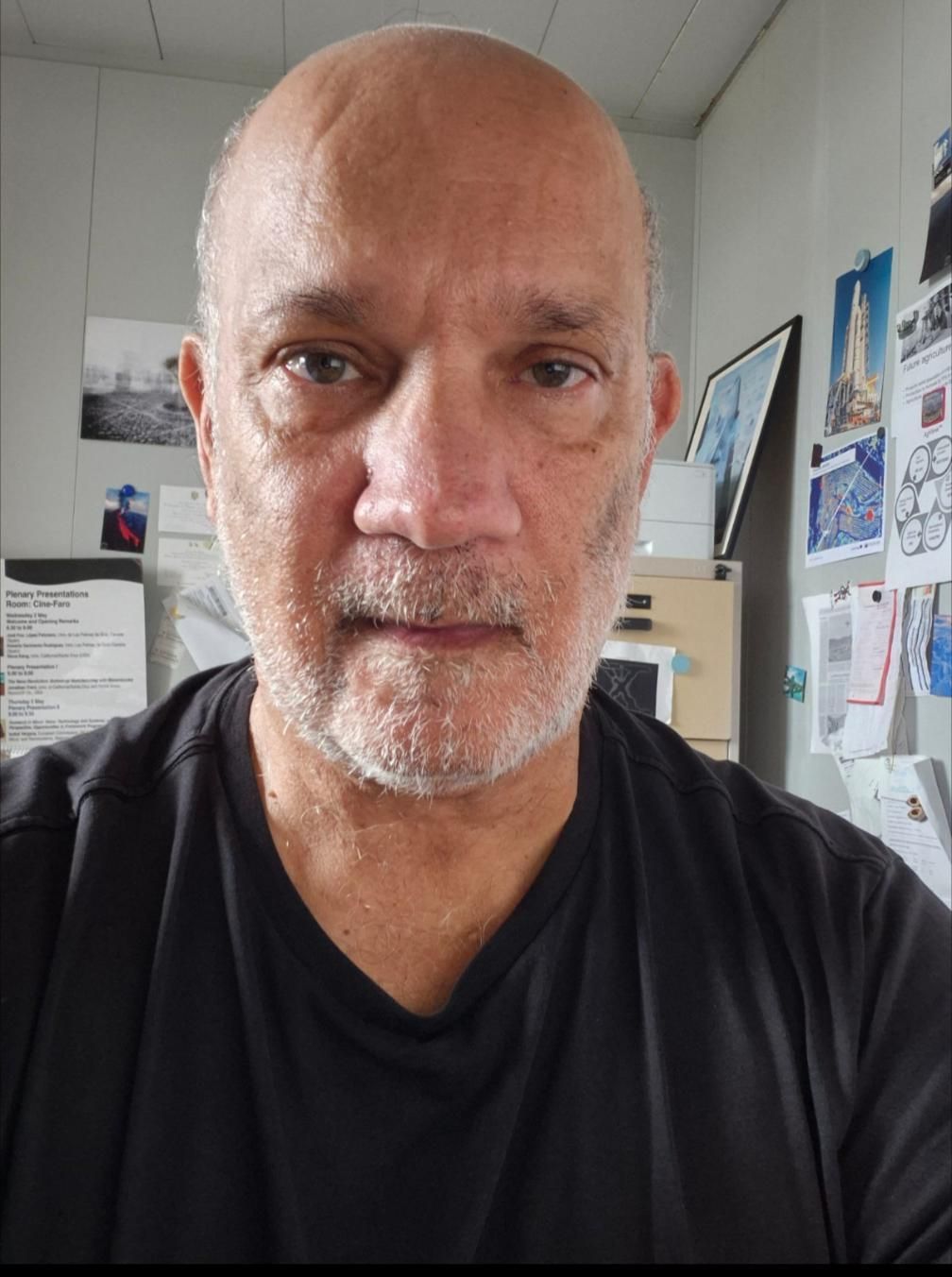
José López Feliciano, doctor en Física y profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El palmero José López Feliciano, doctor en Física y profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), natural de Santa Cruz de La Palma, lidera en la parte científica del innovador proyecto PERSEO (Plataforma Aérea Autónoma Solar para la Monitorización de Eventos Contaminantes en el Ecosistema Marino), destinado a la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), que puede consolidar el desarrollo de La Palma en los ámbitos de la ciencia y la ingeniería, en concreto desde la futura sede del Plocan en el Puerto de Tazacorte. Con PERSEO se ha construido un dron con ala fija de 3,5 metros de longitud, que “despega y aterriza verticalmente, pero que, una vez ha alcanzado una determinada altitud, comienza su vuelo como si se tratara de un avión”, explica. “Lo que hace diferente a este dron”, señala,, “es que está cubierto de células solares muy ligeras para aumentar su autonomía, y lleva en su interior un sensor capaz de ver lo invisible”. La aportación del equipo que dirige “ha sido el desarrollo de una cámara multiespectral de bajo coste y su integración en el dron” para ‘ver’ la contaminación marina.
(José Fernández Arozena -JFA): Usted nació en Santa Cruz de La Palma y a los 17 años se marchó a Sevilla para cursar el COU. ¿Cómo recuerda ese salto vital y académico, viniendo de una isla pequeña y pasando de repente a una gran ciudad?
(José López Feliciano-JLF): Me fui un año antes, en tercero de BUP, con 16 años, para que fuera más sencillo quedarme luego en la Facultad de Física de Sevilla. Lo tenía decidido desde los 14 años, cuando tuve por primera vez una asignatura de física y un profesor que me ayudó en esa dirección. No fue un cambio sencillo, dejaba atrás La Palma, mi familia, mis amigos y la comodidad que todo ello conlleva. Pero sabía lo que quería y a veces es necesario sacrificar unas cosas para conseguir otras. Digamos que fue una “apuesta” de futuro, y creo que fue una decisión acertada y siempre le estaré agradecido a mis padres por haberme dado esa oportunidad.
JFA. En Sevilla estudió Física y se especializó en Electrónica en 1989. ¿Qué recuerdos guarda de aquella etapa universitaria y de profesores que marcaron su vocación científica?
JLF. Aunque a muchos jóvenes de hoy en día les pueda resultar raro lo que voy a decir, a mí me encantaba estudiar y lo sigo haciendo hoy día. No existía internet ni teléfonos móviles, lo cual significa que en aquellos años pisábamos mucho la biblioteca de la Facultad para conseguir libros que complementaran los apuntes de clase. También recuerdo las múltiples tardes que quedábamos varios compañeros en casa de uno, que era sevillano, para resolver problemas de clase. Todo esto ha cambiado, tanto la forma de enseñar como de aprender, y ahora hay muchas más facilidades gracias a internet, ChatGPT y demás. Ya me hubiera gustado a mí haber podido hacer uso de las herramientas que tienen ahora los estudiantes. Son una gran ayuda, pero hay que saber utilizarlas de forma responsable y aprender con ellas. Son un complemento, pero no sustituyen a lo más importante de todo, que es la curiosidad y el esfuerzo.
JFA. También pasó por el colegio Portaceli en Sevilla. ¿Qué aprendizajes o experiencias de esa época cree que influyeron más en su trayectoria posterior?
JLF. Mi padre, que es de Gran Canaria, estudió en el Colegio San Ignacio de Loyola, y es por eso por lo que a mí me matricularon en el Portaceli en Sevilla, que también es de los jesuitas. Los valores que tengo ahora, unos 45 años después, se los debo a mis padres y a todo lo que me inculcaron en este colegio: educación, esfuerzo, puntualidad, compromiso, lealtad, trabajo en equipo… Estoy contento con ello y creo que valió la pena.
JFA. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que entonces estaba en pleno crecimiento. ¿Cómo fue vivir desde dentro ese proceso de consolidación institucional y cómo le marcó en su carrera académica?
JLF. Estamos en 1989. Acabé la carrera y estaba preparando toda la documentación para irme a Estados Unidos a hacer un máster en diseño de circuitos integrados (chips). Entonces me llamaron de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para ver si tenía interés en ser parte de un grupo de investigación en robótica. Me vine a Las Palmas y empecé a dar clases en la Facultad de Informática mientras empezaba una línea de investigación en robótica, pero seguía pensando en EE. UU. y en el diseño de chips. Al cabo de un año, me enteré de que en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación daban unos cursos de doctorado sobre lo mismo que quería hacer en EE. UU., fui a preguntar y me invitaron a ser parte de un grupo de investigación en esta área. Así que en 1990 cambié mi línea de investigación y empecé a trabajar en el diseño de chips con uno de los “padres fundadores” de esta disciplina a nivel mundial, el Prof. Kamran Eshraghian, de la Edith Cowan University, en Australia, que por esas fechas estaba iniciando colaboraciones con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mis primeros artículos en revistas científicas y congresos fueron de forma conjunta con el Prof. Eshraghian, y gracias a él fui invitado a Australia unas siete veces para continuar escribiendo artículos y participando en proyectos de investigación. Fue una experiencia muy importante en mi vida profesional y personal. Él ahora está en Corea del Sur; seguimos manteniendo una relación muy estrecha, nos comunicamos por WhatsApp y, cada cierto tiempo, nos visita en Las Palmas. Recuerdo que en la década de los 90 le invité a venir a La Palma y visitamos el Observatorio del Roque de los Muchachos, quedándonos allí una noche. Le había dicho que aquella localización era óptima por la pureza del cielo y por las condiciones meteorológicas estables. ¡Esa noche no paró de llover como nunca había visto antes! No pudimos disfrutar viendo cómo se trabajaba en un centro de estas características.
JFA. Se doctoró, llegó a ser catedrático y desempeñó también el cargo de vicerrector. ¿Qué etapa considera más desafiante y qué enseñanzas le dejó la gestión universitaria?
JLF. De 2003 a 2005 desempeñé el cargo de director de Cooperación Internacional de la ULPGC, adscrito al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Fue en esa época en la que creamos el CUCID (Centro Universitario para la Cooperación Internacional al Desarrollo), que sirvió para el desarrollo de muchos proyectos en países del entorno africano. Previamente había sido subdirector de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y puse en marcha el programa Erasmus para el intercambio de estudiantes, y hasta hace unos pocos años también era parte de la dirección del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), un centro de investigación de reconocido prestigio internacional en el cual llevo 36 años desempeñando mi labor investigadora. La gestión no es una tarea sencilla, y mucho menos ahora que todo se ha burocratizado aún más, pero creo que es necesario que todos pasemos en algún momento de nuestras vidas por este tipo de cargos, porque ayuda a tener una perspectiva distinta y a valorar lo que unos pocos hacen para que muchos estemos en condiciones óptimas para realizar nuestro trabajo. Ya hace tiempo que dejé las tareas de gestión propiamente dicha, nada de cargos —yo ya he cumplido—, si bien ahora gestiono muchos proyectos de investigación y un grupo de investigación formado por seis ingenieros y físicos, y eso también lleva mucho trabajo y te quita mucho tiempo. Se trata de buscar socios para proyectos, redactarlos, buscar dinero, gestionarlo, contratar personal, organizar reuniones, redactar informes, estar permanentemente viajando a reuniones… Conforme van pasando los años, dedico más tiempo a todo esto. Sí, lleva su tiempo, pero es necesario.
JFA. Hoy lidera un grupo científico de referencia. ¿Cómo se construye un equipo de investigación sólido desde cero? ¿Qué valores considera esenciales para que funcione bien un grupo humano en ciencia?

Dron construido en el marco del poryecto PERSEO con ala fija de 3,5 metros de longitud, que despega y aterriza verticalmente, pero que, una vez ha alcanzado una determinada altitud, comienza su vuelo como si se tratara de un avión, durante una prueba en el Puerto de Tazacorte.
José Lopez Feliciano y su grupo IUMA-ULPGC
JLF. Un grupo de investigación no surge de la noche a la mañana. Lleva su tiempo y hace falta conseguir fondos para poder financiarlo y mantenerlo. Hace falta experiencia previa en gestión y en proyectos. Digamos que surge cuando ya llevas tiempo participando en proyectos de investigación que previamente otros han liderado, pero que ahora te toca a ti liderar. En ese sentido he aprendido de otros investigadores muy buenos. Me gusta estar rodeado de los mejores, porque eso me hace ser mejor a mí también. Y en ese proceso de seleccionar a los mejores se aprende mucho, no solo a nivel profesional, sino también personal. Busco investigadores comprometidos, responsables, que sepan trabajar en equipo… todos los valores que te comenté anteriormente. No necesariamente tienen que ser los más inteligentes de una promoción (aunque tengo que decir que los que están conmigo son muy buenos, excelentes), sino, más importante que eso, necesito que sean buenas personas. Mis compañeros de trabajo se ríen porque en los procesos de selección siempre pregunto si hacen algún tipo de deporte. Pero es que creo que el deporte ayuda a desarrollar muchos de estos valores, además de ayudar a relajarnos y pensar mejor en cómo resolver problemas que se nos presentan. Afortunadamente, he tenido y tengo investigadores muy buenos trabajando conmigo. Algunos han decidido seguir su camino en la empresa privada, y yo me alegro por ellos. Después de todo, es parte de mi trabajo: formar buenos profesionales y, sobre todo, personas para trabajar en la industria. Sé que, en un momento dado, una vez formados, me van a dejar y buscar otra dirección, pero es parte del proceso y estoy contento con ello.
JFA. En los últimos años incluso encabezó la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria para acoger la Agencia Espacial Española. ¿Cómo vivió esa experiencia y qué lecciones extrajo de ella, más allá del resultado final?
JLF. En el año 2022 el Gobierno de España publicó un procedimiento por medio del cual cualquier comunidad autónoma podía presentar su candidatura para ser sede de la Agencia Espacial Española, y albergar en dicha comunidad un centro en el que se concentraran todos los gestores de proyectos relacionados con el sector espacial. Hay que indicar que, hasta entonces, la mayor parte de los países europeos disponían de agencia espacial, pero España no, y por eso esto era un hito muy importante para muchas empresas tecnológicas. Yo ya llevaba desde el año 2010 trabajando en informes relacionados con el sector espacial; en mi centro de investigación trabajamos en proyectos para la Agencia Espacial Europea (ESA) diseñando chips que luego van integrados en satélites, y algunos de mis doctorandos están actualmente en puestos de responsabilidad en la ESA. Supongo que es por eso por lo que el Gobierno de Canarias me solicitó preparar la candidatura de Canarias. Mi idea era crear una candidatura única basada en muchos hechos históricos y técnicos que demostraban que Canarias era el sitio perfecto. Teníamos al IAC en Tenerife y La Palma, y el Centro Espacial de Canarias en Gran Canaria, que había jugado un papel muy importante en la llegada del hombre a la Luna en 1969. La Agencia Espacial Europea llevaba años realizando campañas de entrenamiento de futuros astronautas en Lanzarote, considerada un laboratorio natural. En Fuerteventura se estaba trabajando en el Estratopuerto para HAPS (seudosatélites de gran altitud), una infraestructura de interés internacional destinada a colocar plataformas similares a dirigibles a más de 20 km de altitud. Además, Canarias dispone de seis aeropuertos internacionales que nos conectan con más de 30 países europeos y africanos, algo que entraba dentro del baremo por el que se iban a evaluar las candidaturas. Creamos un equipo de cuatro personas, al que posteriormente se unieron varias más, y redactamos un documento de 95 páginas que se llamó “Sinergias en la Comunidad Autónoma de Canarias para la Candidatura a Sede de la Agencia Espacial Española”, además de un vídeo promocional en español e inglés de seis minutos que mostraba por qué Canarias era un buen sitio para crear esta Agencia. Estábamos muy contentos con el trabajo desarrollado, porque estábamos convencidos de que habíamos creado una candidatura muy potente que aunaba todo lo bueno de Canarias. Desgraciadamente, se tomaron algunas decisiones que debilitaron la candidatura, entre otras, el que se presentaran por separado tres candidaturas en Canarias —una de Tenerife, otra de Gran Canaria y otra de Fuerteventura—, en vez de ir todos juntos. Fue una estrategia errónea con la que no estaba de acuerdo, pero no era decisión nuestra, y los medios de comunicación se hicieron eco de peleas entre unas candidaturas y otras. Como se suele decir, “a río revuelto, ganancia de pescadores”, y Sevilla ganó la sede de la Agencia Espacial Española, mientras que Gran Canaria quedó en el tercer puesto de las 21 que se presentaron en toda España. Creo que la lección extraída es evidente y nos tiene que servir para saber que separados no vamos a ningún lado. Canarias tiene un gran potencial en este y en otros sectores, pero desgraciadamente no hemos sabido aprovecharlo. Hace años escuché a un gestor público de Madrid decir: “Si Canarias estuviera en venta, ya la habrían comprado”. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos profesionales muy buenos en distintas disciplinas y unas condiciones naturales que nos diferencian del resto de España. Después de todos estos años, Galicia, Aragón y, sobre todo, Andalucía nos han adelantado en el sector espacial (partiendo de unas condiciones inferiores a las que tenía Canarias) y se están beneficiando de inversiones extranjeras y puestos de trabajo cualificados para ingenieros, físicos, matemáticos e informáticos.
JFA. Mirando hacia atrás, ¿qué le diría hoy aquel joven palmero de 17 años que salió de su isla rumbo a Sevilla?
JLF. Siempre me digo lo mismo: he tenido mucha suerte y soy un afortunado de estar donde estoy y con quien estoy. Pero la suerte no cae del cielo, hay que buscarla, trabajarla y estar preparado para aprovecharla. He pasado momentos buenos y momentos no tan buenos. He contado con el apoyo de muchos y me he sentido decepcionado por la falta de apoyo de otros. Hay veces en que he perdido la ilusión y he sentido algo de frustración. Todo esto es normal después de 36 años de carrera profesional. Pero sería injusto que me quejara, porque hago lo que me gusta y espero seguir haciéndolo unos pocos años más. ¡Definitivamente soy un tipo con suerte!
El proyecto PERSEO: ciencia y océanos
JFA. Para quienes no lo conozcan, ¿podría explicarnos de forma sencilla qué es el proyecto Perseo y cuál es el problema fundamental que busca resolver en nuestros océanos?
PERSEO son las siglas del proyecto Plataforma Aérea Autónoma Solar para la Monitorización de Eventos Contaminantes en el Ecosistema Marino. Es un proyecto que empezó en el año 2022, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, en el que participa mi grupo de investigación en el IUMA junto con el ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables), Plocan (Plataforma Oceánica de Canarias) y la empresa Elittoral. Básicamente, en este proyecto hemos construido un dron con ala fija de 3,5 metros de longitud, que despega y aterriza verticalmente, pero que, una vez ha alcanzado una determinada altitud, comienza su vuelo como si se tratara de un avión. Lo que hace diferente a este dron es que está cubierto de células solares muy ligeras para aumentar su autonomía, y lleva en su interior un sensor capaz de “ver lo invisible”. El ojo humano es capaz de ver solo tres colores (rojo, verde y azul) y luego el cerebro se encarga de recibir esas señales de unos fotorreceptores llamados conos, y componer toda la variedad de colores que conocemos. Algunos animales —aves principalmente—, incluso un determinado porcentaje de mujeres, pueden ver muchos colores más que los hombres, pero eso sería para otra entrevista y hay mucha gente que lo explicaría mejor que yo. El caso es que la luz se manifiesta de muchas maneras. Está la que vemos (que es el visible, y que tiene unas características específicas que van desde los 400 a los 700 nm de longitud de onda, donde nm es 10⁻⁹ metros), pero también existe la luz en el ultravioleta, en el infrarrojo, en las microondas… Los rayos X, por ejemplo, son también un tipo de luz. Los rayos gamma también. Pero el ojo humano no tiene capacidad para ver estos “otros” tipos de luces por las limitaciones en su fisiología. El sensor que hemos desarrollado sí es capaz de eso y, gracias a una serie de algoritmos basados en inteligencia artificial, somos capaces de combinar los datos en el visible y en el infrarrojo para obtener mucha información que, para el caso particular de PERSEO, nos permite detectar contaminantes en el mar (hidrocarburos, plásticos, restos orgánicos, etc.), que seríamos incapaces de detectar a simple vista. Esta misma idea la hemos utilizado previamente para detectar el estado de salud de cosechas agrícolas o para detectar corrosión en metales y en acero, algo muy útil para determinadas estructuras industriales.
JFA. Como catedrático en la ULPGC e investigador del IUMA, un instituto de referencia en microelectrónica, ¿cuál ha sido la aportación concreta de su equipo en el desarrollo de esta tecnología? ¿Se han centrado más en el dron, en la cámara, en la inteligencia artificial o en la integración de todo el sistema?
JLF. Nuestra aportación ha sido el desarrollo de una cámara multiespectral de bajo coste y su integración en el dron. Esta cámara es capaz de “ver” en el visible y en el infrarrojo. Hay sensores comerciales de este tipo, pero su precio es muy elevado (en torno a 15.000 euros) y, digamos de forma sencilla, que solo ven luz de un determinado tipo; es decir, compras algo a lo que no puedes cambiar sus características. El dispositivo que nosotros hemos desarrollado —lo hemos llamado Pandora— cuesta menos de 1.000 euros y puedes ver luz en distintos rangos de longitud de onda; tan solo necesitamos saber en qué aplicación queremos trabajar y, sobre la marcha, modificamos sus características para adaptarlas a esa aplicación. Y en su interior lleva incluida cierta electrónica capaz de procesar las imágenes capturadas mediante algoritmos de inteligencia artificial.
JFA. La plataforma es un dron de ala fija con despegue vertical (VTOL) y cubierto de células solares. Desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cuáles han sido los mayores desafíos para combinar estas tres características en un dispositivo destinado a operar en el exigente ambiente marino?
JLF. Los retos son varios. Por un lado, el desarrollo de las células solares que cubren las alas. Deben ser lo más ligeras posibles y flexibles para adaptarse a la curvatura del ala. Y el peso de estas células y del sensor desarrollado debe ser lo más reducido posible porque, en una plataforma de este estilo, el peso resta horas de autonomía de vuelo. Luego está el saber exactamente qué bandas son las necesarias para detectar la contaminación en el mar, lo cual lleva mucho tiempo de entrenamiento de los algoritmos. Y, finalmente, un dron de este estilo tiene un momento crítico, que es el momento de transición entre el despegue vertical y el vuelo horizontal. Esta transición debe ser lo más suave posible y consumir la mínima cantidad de energía.
JFA. Usted es experto en tecnología hiperespectral. La cámara del dron es multiespectral y está diseñada para “ver” la contaminación. ¿Cómo funciona este proceso? Es decir, ¿cómo se entrena a la inteligencia artificial para que distinga, por ejemplo, un vertido de combustible de una mancha de algas?
JLF. Cada elemento de la naturaleza refleja la luz del sol de distinta manera. Unos absorben más luz en unas determinadas bandas espectrales y reflejan más luz en otras. Cuando capturamos la luz reflejada en distintas bandas, lo que en realidad estamos recibiendo es una especie de “huella dactilar” de ese componente que estamos viendo, y esa “huella” es única para cada elemento de la naturaleza. La vegetación tiene una respuesta a la luz reflejada del sol. El mar tiene otra, y un contaminante en el mar, otra distinta. Los hidrocarburos tienen una curva característica que es muy distinta de la curva del agua del mar sin contaminantes, y eso nos permite hacer una serie de procesamientos por medio de los cuales coloreamos de una forma los píxeles asociados a lo que se interpreta como contaminante, y con otro color los píxeles que corresponden al mar. Al final, lo que vamos a tener es un mapa de colores en el que claramente podemos saber dónde hay contaminación y dónde no la hay, incluso aunque no seamos capaces de verlo a simple vista.
JFA. Existen satélites y barcos que ya realizan labores de vigilancia. ¿Qué ventaja diferencial aporta la plataforma PERSEO que la hace única o superior a los métodos actuales de monitorización marina?
JLF. Todas estas tecnologías que comentas son útiles para esta aplicación. Pero, en el caso de los satélites, son muy costosas y dependen del periodo de revisita de un determinado punto de la Tierra. Los satélites orbitan alrededor de la Tierra, y la Tierra a su vez gira, así que puede pasar un tiempo hasta que el satélite vuelva a pasar exactamente por el mismo punto. Si cuando lo hace hay nubes, no podremos ver si hay contaminantes o no en el mar, y tendremos que esperar a que pase otro satélite cuando no haya nubes. Existen otras tecnologías que pueden ver a través de las nubes, pero son más costosas. Como además orbitan a cientos de kilómetros de la Tierra, la resolución con la que se ve la posible mancha de hidrocarburos no es muy buena, salvo en satélites muy avanzados que tienen un coste más elevado aún. Por otro lado, mediante un barco la resolución es mejor, porque estás cerca de la mancha de hidrocarburo, pero el área que puedes inspeccionar es menor. Cuanto más alto vueles, más área puedes inspeccionar. Un dron tiene lo bueno de ambos extremos y puede volar a 120 metros de altitud (los comerciales). Aun así, nosotros estamos trabajando también con imágenes de satélite a las cuales les aplicamos nuestros algoritmos, y, conjuntamente con otras universidades en Holanda y Francia, estamos realizando este procesamiento en la nube, para aprovechar su capacidad de cómputo, ya que son muchísimos datos los que hay que procesar. Estamos consiguiendo muy buenos resultados y somos capaces, por ejemplo, de detectar desde nuestro laboratorio en el IUMA dónde se amontonan plásticos en un río de Indonesia.
JFA. Los días 17 y 18 estarán en Tazacorte realizando vuelos experimentales. ¿Qué buscan validar exactamente en estas pruebas? ¿Probarán la detección de algún tipo de contaminante simulado o se centrarán en el rendimiento de la plataforma de vuelo?
JLF. El experimento que hicimos en Tazacorte fue el último de toda una batería de experimentos que hemos realizado en estos tres años para PERSEO. Desgraciadamente, lo que queríamos validar no lo pudimos hacer debido a problemas de comunicación en la electrónica. Hacer I+D no es sencillo, y los fallos y errores son parte de la I+D. Para conseguir éxito en un proyecto, hay veces que tienes que pasar por ellos, y eso ocurrió en Tazacorte. Pudimos probar otras cosas (comunicaciones, integración del sensor en el fuselaje del dron, calibración de los sensores…), pero no lo principal, que era volar. Una vez analizados todos los datos de esa campaña, hemos aprendido de esos errores y creo que todos los datos previos que hemos obtenido son más que suficientes para estar contentos y orgullosos de cómo se ha desarrollado PERSEO.
JFA. ¿Por qué es una tecnología como PERSEO especialmente relevante y necesaria para un archipiélago como Canarias, con su biodiversidad, su dependencia del turismo y su intenso tráfico marítimo?
JLF. La pregunta es, al mismo tiempo, la respuesta. Canarias tiene una gran dependencia del turismo, y es por ello por lo que debemos ofrecer un entorno saludable, incluido nuestro mar y playas. No solo para el turismo, sino para el disfrute de nosotros mismos. Pero, por encima de eso, el mar es vida, y muchos de los fenómenos que se producen en la naturaleza se deben al estado de salud del mar. Y esta es una razón más que suficiente para cuidarlo. Aun así, el mejor cuidado es la prevención (evitar vertidos al mar, evitar accidentes marítimos, evitar lanzar plásticos al mar…).
JFA. Se habla de una “plataforma aérea autónoma” y de “procesamiento en tiempo real”. ¿Hasta qué punto es autónomo el dron? ¿Puede tomar decisiones por sí mismo, como desviarse de su ruta para analizar una anomalía que ha detectado, o requiere siempre supervisión humana?
JLF. El término “autónomo” en este proyecto se refiere a que no es necesario tener a un técnico pilotando el dron, sino que le puedes indicar un área que quieres inspeccionar y, de forma autónoma, el dron inspecciona esa área mediante varias pasadas y, cuando termina, aterriza en el mismo sitio en el que despegó. Pero inicialmente la planificación de la ruta está completamente programada. En cuanto al procesamiento en tiempo real, la idea es procesar datos mientras estamos volando para no tener que enviar los resultados a tierra. No hemos llegado a conseguir esto porque la cantidad de datos con los que trabajamos es muy elevada, pero vamos por el buen camino y esperamos conseguirlo en un proyecto próximo en el que estamos trabajando.
JFA. El proyecto finaliza este mes. ¿Cuál es el siguiente paso natural para esta tecnología? ¿Estamos cerca de ver una flota de estos drones vigilando nuestras costas de forma permanente o incluso la creación de una ‘spin-off’ para su comercialización?
JLF. Se trata de un proyecto de investigación y, hasta que el sistema completo sea comercializable, pueden pasar varios años, sobre todo teniendo en cuenta que la certificación de un dron de estas características es compleja. Pero hay subsistemas que se han desarrollado en el proyecto que son más sencillos de comercializar. Por ejemplo, las células solares, la cámara multiespectral o la interfaz gráfica que se ha desarrollado para mostrar determinados índices que dan indicaciones de que hay contaminación. Todo eso está siendo publicado y hay empresas que han mostrado interés y con las que ya estamos colaborando.
JFA. Más allá de la detección de contaminantes, y considerando su extensa carrera investigadora, ¿qué otras aplicaciones futuras podrían tener esta combinación de drones solares y sensores inteligentes en campos como la investigación oceanográfica, el estudio del cambio climático o la seguridad marítima?
JLF. El uso de los servicios de supercomputación existentes en el ITER, que son de los mejores de España junto con el existente en Barcelona, y la futura constelación de satélites en la que está trabajando el IAC, con fondos del Cabildo de Tenerife, conjuntamente con muchos de los algoritmos que hemos desarrollado en este proyecto, podrían dar lugar a una tecnología 100 % canaria para la monitorización del medioambiente marino. También estamos trabajando con la empresa Singular Aircraft en el desarrollo de un dron de 4.000 kilos de peso, capaz de volar 24 horas sin parar para detectar zonas contaminadas a cientos de kilómetros de la costa, y lanzar desde el aire boyas sensóricas que puedan enviar datos en tiempo real sobre la dinámica y los constituyentes del contaminante. Estos drones son capaces de transportar 1.000 kilos de peso, por lo que podríamos desplazar un glider (submarino autónomo) y desplegarlo en una zona a cientos de kilómetros de Canarias para hacer un seguimiento de cetáceos. También tenemos algunas ideas en forma de proyectos destinados a la lucha contra los incendios forestales y a su detección en etapas muy tempranas, casi antes de que ocurran. Tenemos interés en aplicar esta combinación de tecnologías para detectar minas antipersona en países africanos y evitar desgracias humanas. Cámaras similares a la que hemos desarrollado en PERSEO las estamos utilizando en el IUMA para detectar tumores en el cerebro en medio de operaciones de neurocirugía. Agricultura, corrosión en estructuras industriales, farmacología, detección de explosivos… En realidad, cuando mezclas tecnologías como estas, las ideas dejan de tener límites y surgen infinitas aplicaciones. Muchas veces pensamos que nuestras ideas son una locura, pero yo animo a mis estudiantes a compartirlas sin ninguna vergüenza. ¡Las ideas locas suelen ser las mejores!
JFA. Profesor López, muchas gracias por su tiempo. Y mucha suerte en estos proyectos.
QvaClick recopila noticias desde fuentes oficiales y públicas. Los derechos pertenecen a sus respectivos autores y editores. QvaClick no se hace responsable de los contenidos externos enlazados.
En QvaClick puedes lanzar tu proyecto hoy mismo o empezar a vender tus servicios. ¡Conéctate con clientes y freelancers en un solo lugar!
Copyright 2025 © QvaClick. All Rights Reserved.